La última tormenta
Laura Ramírez
Mediados de octubre. Como cada año, el ciclo de la naturaleza
se hacía notar; como cada año, las tormentas azotaban con gran fuerza sobre el
océano.
Una mañana, al jugar entre los barcos hundidos, Teles y Pisínoe
vieron algo diferente. Era una figura tendida boca arriba, inmóvil con los ojos
vítreos y abiertos. Vestía una túnica color vino, una novedad para ellas, ya
que en el fondo del mar nadie usa ropas.
—¿Qué criatura es esa Teles? —preguntó Pisínoe.
—Creo que es un humano. Alguna vez escuché a papá hablar
de ellos, advertirle a nuestra hermana Molpe que no se les acercara. Según él,
esas criaturas la considerarían una musa; su instinto primario sería atraparla
para contemplarla e inspirarse siempre. Papá no soportaría que le ocurriera eso
a su hija preferida —dijo Teles, de naturaleza curiosa, quien había leído y estudiado,
quien tenía todas las respuestas.
Pisínoe le agradeció la información.
Ambas estaban en una especie de trance al ver el balanceo
de ese ser, sobre todo cuando la corriente marina se hacía más violenta. Esto
provocaba que tanto los brazos, como sus cabellos plateados, se mecieran en un
vaivén hipnotizador.
Era un hombre en plena vejez. Las hermanas supusieron que
estaba mucho tiempo en el sol, ya que su piel verde semi transparente
presentaba muchas arrugas. Tenía las quemaduras propias de quien se expone
mucho tiempo a la intemperie. Ambas lo sabían porque en primavera salían a la
superficie a tomar baños de sol en las rocas y podían sentir cómo su hermosa
piel blanca se estiraba y resecaba poco a poco.
—¿Estará vivo, hermana? —volvió a preguntar Pisínoe.
—No lo creo, no tiene branquias y está demasiado quieto.
—¿Y si vamos a asegurarnos?
—Pisínoe, no creo que sea prudente. Imagínate si lo está,
papá nos daría tremenda reprimenda.
Pisínoe persuadió a Teles de emprender esa aventura. De
cerca, ambas lo miraron con bastante curiosidad. Se preguntaban la clase de
vida que podría tener y la manera en la que habría llegado ahí, cuando algo extraño
sucedió. Sintieron que cierta energía emanaba del cuerpo. Frente a él, notaron
una expresión diferente, parecía sonreírles. Por acto reflejo, ambas sirenas le
sonrieron, sin saber interpretar el gesto, ya que las especies que viven en el
fondo del mar no lo hacen, pues suelen estar ocupadas en sus propios asuntos.
La curiosidad de las hermanas se fue a un lado para dejar
una mezcla de tranquilidad, amor y paz por este humano al cual, sentían que lo
conocían de tiempo atrás.
Se fueron. Simplemente le dijeron adiós con un movimiento
de manos, como si se despidieran de un ser querido. En ese instante el cuerpo
se quedó rígido y la energía que emanaba de él, se extinguió.
El hombre se llamaba Einar. Como cada día, como parte de
su rutina, se encontraba pescando lenguado cuando quedó atrapado durante la
tormenta más feroz de esa temporada.
Toda su vida fue un hombre dedicado a su familia, trabajo
y comunidad. Si bien, sabía que a los setenta y cinco años las cosas ya no eran
tan sencillas en el mar, nunca había tenido problemas para sortear las
tempestades.
Al llegar a cierta edad las personas van perdiendo a sus
amigos y familia. En lo particular, esta idea resultaba difícil para Einar ya
que, a causa de una tormenta, había perdido lo más importante en su vida, sus
dos hijas, Astrid y Lena, en un paseo en barco, veintiocho años atrás. El
hecho, además, se sumaba a la muerte de su amada esposa Freya, cuando daba a
luz.
Astrid y Lena eran mellizas, cada una diferente en
apariencia y personalidad.
Astrid era una joven con una belleza innegable: piel
blanca como la leche, cabellos rubios como los rayos del sol, grandes ojos
azules, labios delgados, modales finos, respetuosos en todo momento y algo
tímidos. A Lena se le podría definir como un alma rebelde: alocada cabellera
castaña y rizada, piel apiñonada, ojos traviesos, marrones, que transmitían las
travesuras que tramaba, una forma peculiar de decir lo que le venía a la cabeza
sin importar las consecuencias, amada y odiada a consecuencia de su honestidad.
Ambas tenían dieciocho años al momento de dejar su cuerpo
físico. Empezaban a buscar su independencia, así como el amor y las ganas de
formar su propia familia.
Esta fue una de las razones que más dolor y pesar le
dieron a Einar, quien no pudo verlas como esposas, madres, dueñas de sus
propias familias.
Desde que sus hijas partieron del mundo terrenal, las
cosas cambiaron para él. Si bien no se dio por vencido, jamás volvió a tener la
alegría de antaño, mucho menos sentirla al llegar a casa después de la pesca.
Una de las cosas que aprendió para mantener una conexión
con sus hijas fue tejer con agujas. Era algo peculiar: un hombre alto, fornido,
con la rudeza y musculatura propia de quien trabaja duro bajo el sol, en su
labor de tejido todas las tardes. Sus grandes, toscas y rasposas manos tomaban
con delicadeza las agujas y el estambre, en un estado de sosiego tan
impresionante que parecía estar bajo el poder de un hechizo.
Con frecuencia, Einar consideraba en abandonarlo todo.
Luego pensaba en los dueños de las cobijas que tejía y recordaba la misión a
cumplir: abrigar a los más necesitados cuando el frío del invierno azotara el
pueblo, ese frío que tan bien conocía, que vivía en su corazón y no le daba
tregua.
Esa tarde de mediados de octubre se embarcó una vez más.
Lo único que tenía en mente era a su familia, a sus hijas cuando eran niñas, en
las incontables veces en que les contaba historias de sirenas, en cómo las
ambientaba haciendo sonidos con su voz y jugando con las sombras sobre la
pared. Estaba tan absorto en esos pensamientos, que no se dio cuenta del cambio
de clima.
Estaba en mar abierto, demasiado lejos de la orilla para
poder hacer algo, sin otra embarcación a la vista para pedir ayuda. Una y otra
vez, Einar luchó para que su bote se mantuviera a flote. Usaba toda la fuerza
física que poseía para mantener el timón firme, firme como sus ganas de vivir,
como lo había hecho tantos años aun a pesar de su dolor.
La tormenta se acercó a su bote con violencia. Toda su
rabia se apoderó de él, recordó la impotencia frente al cuerpo desfallecido de
su esposa después de dar a luz; la ira al comprender que sus hijas crecerían
huérfanas de madre; el dolor que sentía cuando veía a sus pequeñas llorar,
vulnerables, sin poder abrazar a mamá; la injusticia de estar solo, a partir de
que sus hijas perecieron en ese lugar.
Su orgullo de pescador no podía permitir que lo tragaran
esas aguas como lo hicieron con las que más amaba:
—Maldito mar, no me vencerás —peleó, pero sus esfuerzos
fueron en vano y la embarcación cedió.
Él y sus pensamientos naufragaron en el mar Báltico.
No estaba seguro sobre lo que había pasado. Sentía calma,
se dejaba guiar por el movimiento del agua.
Llegó al fondo del mar.
Dos días después no sabía dónde se encontraba. Le era
imposible definir si era día o noche. No podía diferenciar los cambios de
temperatura. Desconocía si el clima era frío, cálido o templado. Sólo sabía que
todo estaba húmedo, pero esa humedad podía deberse a tantas lágrimas
derramadas.
Recapituló. Después se dio cuenta de que estaba muerto.
No sintió miedo, sino paz. Lamentaba, sin embargo, no
haber visto a sus hijas por última vez.
Fue entonces cuando advirtió a dos criaturas acercándose
poco a poco. Eran mujeres, jóvenes, según le parecieron. Una sonrisa llenó su
cara. Sintió cómo una energía emanaba de su cuerpo inerte: la muerte era
demasiado extraña, ¿cómo era posible que él en ese estado viera a un par de
sirenas?
Era su sueño de muerte.
En Pisínoe y Teles, Einar vio a sus hijas, sus hermosas
hijas que acudieron a él, a darle un último adiós.
La angustia, el sufrimiento, el dolor, se transformaron
en paz cuando ellas se despidieron con un movimiento de manos. Después de
veintiocho años, el mar que los había separado, los volvía a unir.
Aceptó su muerte sin resistencia, quizá pensando en el
epitafio que tendría su lápida en el cementerio:
Aquí yace Einar, amoroso padre y esposo, que murió
haciendo honor a su nombre, como un guerrero solitario contra el mar.

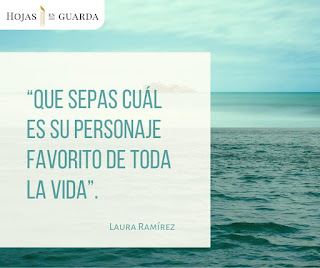


Comentarios
Publicar un comentario